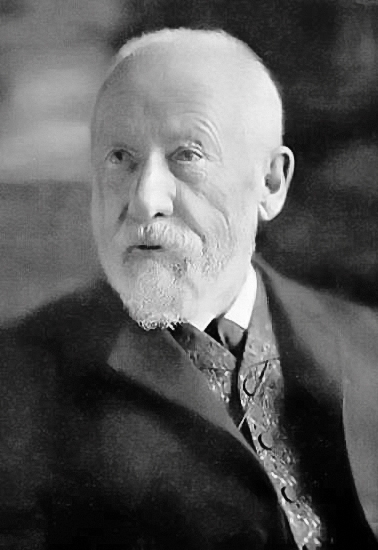Sobre el concepto de autonomía en
la estética de Kant.
En la Analítica de lo bello Kant nos presenta a la belleza en general con la belleza
natural como referente, a las manifestaciones artísticas con su creador
como genio; y un concepto puro de belleza relacionado con la autonomía y el
desinterés. Lo bello, queda mediado por una imaginación unida al sujeto y al
sentimiento de placer o dolor. El Juicio de gusto, no es lógico pues, sino
estético, subjetivo.
El arte queda como algo
distinto de naturaleza. Distingue Kant, este como facere (hacer de obrar); la consecuencia del arte, como obrar, opus, y la consecuencia de la naturaleza
como efecto, effectus. Por lo tanto,
el arte, es la producción por medio de la libertad, mediante una voluntad que
pone la razón como base; es obra de
los hombres. Sin embargo, el hombre al obrar no sólo produce arte, produce también ciencia; pero esta, queda bien
diferenciada, pues es una facultad práctica de una facultad teórica, es lo que
se puede hacer, en cuanto sólo se sabe qué es lo que se debe hacer, y así sólo
se conoce suficientemente el deseo deseado.
Distingue también Kant, el
arte como distinto de un oficio. Y nos dice, que cuando el arte, queda adecuado
al conocimiento de un objeto posible, y ejecuta los actos que se exigen para
hacerlo real, es mecánico; pero si tiene como intención inmediata el
sentimiento de placer, llámese arte
estético. Este es: o arte agradable,
o bello. Es el primero cuando el fin
es que el placer acompañe las representaciones como meras sensaciones; es el
segundo cuando el fin es que el placer acompañe las representaciones como modos
de conocimiento. El arte bello, es un
modo de representación que por sí mismo es conforme a un fin y, aunque sin fin,
fomenta la cultura de las facultades del espíritu para la comunicación social.
La universal comunicabilidad
de un placer lleva ya consigo, en su concepto, la condición de que no debe ser
un placer del goce nacido de la mera sensación, sino de la reflexión, y así, el
arte estético, tiene por medida el juicio reflexionante y no la sensación de
los sentidos.
De este modo, las
manifestaciones artísticas, las obras de arte, poseen una belleza unida a algo
ajeno, algo adherido. La autonomía, aquí queda como heteronomía, como
característica de lo artístico, no de lo estético; el arte, sería un aspecto
relacionado con la dimensión estética, no como su relación suprema, sino como
una manifestación inferior a la belleza natural.
La relación entre lo sublime
y el arte, incluye aspectos de ideas y emociones que quedan fuera de la belleza.
La emoción es una sensación donde el placer se produce por expansión
momentánea, y surge un esparcimiento de las fuerzas vitales; sin embargo, esta
no pertenece a la belleza.
Por otro lado, en el Juicio
de Gusto, nos dice Kant, hay un término medio entre: entendimiento y razón. El
entendimiento fundado en la naturaleza y la razón fundada en la libertad, son
facultades del espíritu: el entendimiento como facultad de conocer, y la razón
como facultad de desear, regida por la libertad. También describe Kant una
tercera facultad del espíritu: el sentimiento de placer y dolor; no legislada
ni por el entendimiento ni por la razón.
El Juicio de Gusto sería
exclusivamente contemplativo, indiferente a la existencia de un objeto,
enlazando la constitución de éste con el sentimiento de placer y dolor; no
dirigido a conceptos, no es un juicio de conocimiento, ni está fundado en
conceptos, ni los tiene como fin. Es imparcial, y el interés le quita tal
imparcialidad. El interés de la razón, pone la finalidad delante del
sentimiento de placer, sin embargo, el interés en el juicio de gusto funda la
finalidad en el placer mismo. Por lo tanto, como menciona Kant: “El gusto es
siempre bárbaro mientras necesita la mezcla con encantos y emociones para la
satisfacción y hasta hace de éstas la medida de su aplauso”, es decir, no debe
reconocer emoción ni sensación como material del juicio estético.
Pero la función contemplativa
es insuficiente, queda transcendida con la relación del espíritu conmovido
frente a la contemplación; surge la emoción de un sentimiento de atracción y
repulsión frente al objeto de manera rápida y alternativa. La autonomía, en lo
sublime, nos separa de la determinación del objeto por sensación o mediante el
concepto; este place por sí mismo.
Lo bello para Kant, es lo que
place, válido sólo para animales racionales (ya que distingue lo agradable para
animales irracionales), como única satisfacción desinteresada y libre, donde no
hay interés ni en los sentidos ni en la razón; esto es, la complacencia. Kant
distingue en su Crítica del Juicio cuatro momentos en su definición de lo
bello: un primer
momento, donde el gusto se determina como facultad de juzgar un objeto, o una
representación, mediante una satisfacción o un descontento, sin interés alguno;
el objeto de tal satisfacción ha de llamarse bello. El sujeto juzga sintiéndose
libre, y esto lo presupone en todos los humanos; por tanto hablaremos de lo
bello como si la belleza fuera una cualidad del objeto, y el juicio fuera
lógico; en el segundo momento, nos dice que lo bello es lo que, sin concepto,
place universalmente. El tercer momento, dice que la belleza es forma de la
finalidad de un objeto, en cuanto es percibido en él, sin la representación de
un fin; por ejemplo, una flor, la cual es considerada bella porque en su
percepción, se encuentra una cierta finalidad que no se refiere a ningún fin. Y
el cuarto y último momento, concluye que bello es lo que, sin concepto, es
conocido como objeto de una necesaria satisfacción.
Lo bello se produce ante lo
limitado, como manifestación de un concepto indeterminado del entendimiento,
como un simple juego donde se confirma el conocimiento.
Por otro lado, lo sublime, se
produce ante lo ilimitado, considerado como un todo, e implica la manifestación
de un concepto indeterminado de la razón; siendo más que un juego, donde
interviene la imaginación, y transciende más allá de la representación de la
forma del objeto, implicando ideas y emociones. Lo sublime suspende
momentáneamente el poder de la razón para confirmarlo después, ejerce violencia
sobre la imaginación, frente algo inabarcable, y ofrece una especie de “placer
negativo”, donde el sujeto es atraído y repelido, suscitándole admiración y
respeto.
Como ya hemos visto, la
autonomía en el Juicio de Gusto, en el Juicio estético, aparece en cuento a
que, este, determina su objeto, en consideración de la satisfacción con una
pretensión a la aprobación de cada cual, como si fuera objetivo; por lo tanto,
al llamar bella a la cosa sólo según la propiedad en que ella se acomoda con
nuestro modo de percibirla, el sujeto juzga por sí, y sólo por sí, no por la
experiencia, sino a priori. También, al definir los concepto de lo bello y lo
sublime, en el libre juego de ambas; lo bello, que lleva el libre juego de la
imaginación al entendimiento, lo sublime, que lleva el libre juego de la
imaginación a la razón, concertando subjetivamente a la imaginación con las
ideas racionales, produciendo un estado del espíritu conforme al que
producirían sobre el sentimiento la influencia de ideas determinadas
(prácticas); lo sublime, estaría totalmente referido al sujeto, siendo lo
sublime el espíritu del hombre.
Lo bello y lo sublime,
agradan por sí mismos, no suponen un juicio sensible ni lógicamente
determinante, sino un juicio de reflexión, y se hayan exclusivamente ligados a
la manifestación en un acuerdo de la manifestación o la imaginación en una
intuición, con el poder de suministrar conceptos que poseen el entendimiento y
la razón.
Habiendo concluido ya una
breve descripción del Juicio de Gusto en relación a los conceptos de lo bello y
lo sublime respecto al arte, pasaré brevemente a exponer su análisis
teleológico en relación con la autonomía.
En sus dos obras clave,
Crítica de la Razón Pura y Crítica de la Razón Práctica, Kant, fija la
filosofía teórica como referida al concepto de naturaleza, y la filosofía
práctica referida al concepto de libertad; esto tiene dos consecuencias: la
primera, que los conceptos de la naturaleza y los de la libertad son
teóricamente incognoscibles en sí mismos, los primeros, se dan en la intuición,
sensible, sometida a formas a priori de espacio y tiempo, los segundos, no se
dan en la intuición. La segunda consecuencia es la distancia infranqueable
entre conceptos de naturaleza y libertad, la que separa lo sensible de lo
suprasensible, como dirá Kant, “un abismo infranqueable”. Sin embargo, en su
análisis teleológico de la Crítica del Juicio, Kant, fija un hombre como ser
moral, como existencia que posee en sí misma un fin supremo, a la que se puede
someter la naturaleza, pues esta se halla en él, como una naturaleza
teleológicamente subordinada. Sin el hombre no habría un objeto final en la
creación. La facultad de desear, en cuanto determinable sólo por conceptos, por
la representación de obrar según un fin, sería la voluntad en el hombre; pero,
la finalidad es fin en cuanto nosotros no ponemos las causas de esa forma en
una voluntad, sin poder, hacemos concebible la explicación de su posibilidad,
más que deduciéndola de una voluntad. Por tanto, en el análisis teleológico se
fija una condición de posibilidad de la autonomía de la libertad.
La libertad, es la lucha por
la autonomía, la búsqueda de la radical diferencia del hombre en sí mismo,
reconocimiento de la autonomía en el otro y en lo otro. También cabe hablar,
desde la libertad, de la libertad de la imaginación, consistente en
esquematizar sin concepto, donde se produce la sensación de la mutua animación
de la imaginación en su libertad y del entendimiento con su conformidad con las
leyes, es decir, el Juicio de Gusto. Este, consiste en juzgar al objeto según
la finalidad de la representación, conocer en su juego libre, sin intuiciones
bajo conceptos; pero la facultad de las intuiciones, bajo la facultad de los
conceptos, las cuales: la primera, en su libertad, concuerda con la segunda en
su conformidad a las leyes.
El hombre, es, por todo esto,
fin de la naturaleza. Una naturaleza subordinada al hombre, sólo si el hombre
es sujeto moral y armoniza su libertad con principios y reglas. Lo sublime,
reside en nuestro espíritu, y la naturaleza como informe y discordante es
objeto para un fin subjetivo, por sí mismo, sin finalidad alguna. Lo sublime
parte de una sensación desagradable de los sentidos frente algo que nos
desborda o nos amenaza, y agrada inmediatamente por oposición al interés de los
sentidos.
El arte, tal y como Kant lo
expone, puede aparecer como hecho estético puro con plena autonomía, o como
hecho en la cultura en relación con la
vida del espíritu, es decir, heterónomo.
En la Analítica de lo bello, se nos muestra una
diferenciación entre dos tipos de belleza, la belleza libre, y la adherente. La
belleza libre, no supone un concepto de lo que debe ser el objeto, es una
belleza existente por sí misma; por ejemplo, cuando nos habla Kant de la
consideración de bello a un color, el verde de un prado. Este es declarado bello
en sí, sin embargo, es sólo la materia de la representación, y parece tener
base sólo en la sensación, es decir, parece sólo ser agradable; pero estás
representaciones, los colores en este caso (aunque también pone el ejemplo de
una nota de violín) son puras, y tienen el derecho a valer como bellas, sus
formas, es lo único que se puede comunicar universalmente. Por otro lado, la
belleza adherente, supone un concepto, y la perfección del objeto en su
relación con este concepto; se atribuye a los objetos que se hallan sometidos
al concepto de un fin particular. Sólo se puede dar un Juicio de Gusto Puro con
la belleza libre.
En la Analítica de lo sublime, de nuevo, se nos
presenta una división entre belleza natural, y belleza artística. La primera,
entra en el ámbito del gusto, y es la belleza pura, “una cosa bella”. La
belleza artística, por su parte, exige, no sólo gusto, sino genio; un genio,
que posee talento para las bellas artes. El arte queda como una imagen
artística en relación a un objeto y a su concepto, a la idea de lo que dicho
objeto deba ser. La belleza artística es “una bella representación de una
cosa”, que no toma sus reglas de la sensación sino del entendimiento, fijando
un arte libre respecto del objeto, relacionándolo solamente con la forma en la
representación; siendo lo esencial en el arte la forma en la que se realiza la
armonía entre naturaleza y libertad. En la representación de un objeto, lo
subjetivo, sería su relación con el sujeto, como cualidad estética, y lo que
determina el objeto sería su validez lógica. La aprehensión de la forma de un
objeto de la intuición, está unido al placer, como representación referida al
sujeto, y este placer, sólo puede expresarse en la acomodación del objeto con
las facultades de conocer, las cuales están en juego en el juicio
reflexionante, determinando la subjetiva y formal finalidad del objeto; pero no
puede haber aprehensión de las formas en la imaginación, sin que el Juicio
reflexionante la compare al menos con su facultad de referir intuiciones a
conceptos, en esa comparación la imaginación se pone en concordancia con el
entendimiento por medio de una representación dada y nace un sentimiento de
placer, como objeto final para el juicio reflexionante.
En definitiva, y desde la
belleza artística, el arte tiene un fin, como representación del objeto a
través de la representación de “ideas estéticas”, y los elementos de la obra
deben estar supeditados a este fin, del que no puede derivarse el placer
estético.
David Ruiz Rosa.